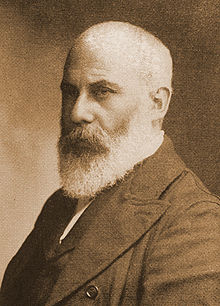Mucho se ha hablado sobre el “leninismo” de Gramsci:
de sus numerosos puntos de convergencia con la literatura leninista; de los
intentos gramscianos de reconocerse, incluso con evidentes forzamientos, en las
tesis más conocidas de Lenin y los bolcheviques rusos sobre el poder de los
consejos, incluso para conseguir una legitimidad en la difícil batalla política
contra los adversarios de la “teoría consejista” así de los reformistas y
maximalistas como de Amedeo Bordiga. Y por otro lado, en momentos de incipiente
ruptura con Lenin y de la III Internacional
(44) Paolo
Spriano. Obra ya citada.
No vamos a recorrer al detalle este examen. Pero nos
parece importante --incluso para justificar nuestras anteriores observaciones del
enfoque de Gramsci sobre el problema de
la fábrica “racionalizada” como “corazón” del proceso revolucionario-- poner en claro las similitudes y las
divergencias (que son cambiantes) que, de un lado, señalan la concepción
leninista del “soviet” y de los “comités de fábrica” y, de otro lado, la
ideología consejista del Ordine Nuevo.
Indudablemente existen muchos puntos en común entre
la teoría consejista del Ordine nuovo y el “leninismo” de los años
veinte, incluso más allá de los escritos de Lenin, que Gramsci ya conocía en
aquellos años. En primer lugar, el análisis del capitalismo (particularmente en
las naciones relativamente subdesarrolladas del mundo industrializado),
caracterizado –como ya se ha dicho-- por
una literatura “catastrofista” de las crisis industriales de la posguerra. Un análisis basado en la preocupación de
conferir, sobre todo, una legitimación no sólo política al proceso de
sustitución del capital absentista o “saboteador”, centrado en el gobierno de
la empresa por parte de los consejos de fábrica.
Ciertamente, hay también evidentes articulaciones en
la valoración común de la incapacidad del capitalismo para llevar adelante, en
la primera posguerra, la “revolución liberal de la burguesía” y desarrollar las
fuerzas productivas de modo coherente con las tecnologías industriales y las
técnicas organizativas heredadas de la ciencia “burguesa”. Lenin puso el acento
en el momento de la ruptura revolucionaria, en el atraso de las estructuras
capitalistas, en la desorganización de la industria y los grandes servicios
colectivos, en el sabotaje de los empresarios en los intentos de reconstrucción
y reorganización del nuevo Estado. Pero en Gramsci y en el grupo dirigente del Ordine Nuovo, el “absentismo” del
capital es reconducido al peso creciente de una renta financiera que prevalece
sobre el “capitán de industria”, a la internacionalización de los mercados
financieros, al parasitismo de un empresariado cada vez más dependiente de la
intervención del Estado y al abandono de la tradición “liberal” de los orígenes
de capitalismo (21). Sin embargo, en ambos casos, la primera motivación de la
estrategia soviética y consejista es hacerse con el gobierno de la empresa para
sustituir al empresario-propietario en las funciones de promover el pleno
desarrollo de las fuerzas productivas y el cumplimiento de una fase crucial del desarrollo
industrial.
Es segundo lugar, la asunción de la racionalización
taylorista --entendida como “fuerza” objetiva de producción-- como forma de organización y de gobierno de
la empresa “socializada”.
Es cierto, no faltan, también en este caso,
diferencias substanciales. Para el Lenin de Las
tareas inmediatas del poder soviético parecen superadas todas las reservas
críticas expresadas en los artículos publicados en Pravda antes de tomar el poder (22). El atraso de la industria rusa
y la desorganización de los grandes servicios colectivos no parecían dejar
márgenes a un planteamiento radical. Por lo que será definitivo lo siguiente:
la puesta en marcha de las reglas de la racionalización taylorista, mediante la
disciplina más férrea. Esta disciplina será temperada “cuando sea posible” por
una política salarial más próxima a las necesidades de supervivencia de los
trabajadores. Pero esta política salarial, como es sabido, era parte integrante
del modelo taylorista y, sobre todo, de su práctica fordista.
El mito de la organización “americana” de los
ferrocarriles y de Correos era el objetivo a realizar con todos los medios y en
todos los centros de trabajo para asegurar la supervivencia del gobierno
bolchevique del Estado. Había que imponer –en un primer momento y con la mera
coerción antes que con altos salarios--
a una masa de trabajadores ahora urbanizados, sin tradiciones y sin
conocimientos profesionales la dura ley
del trabajo fragmentado, mediante la substracción del “saber hacer” y la
concentración del poder de decisión en manos de los técnicos más o menos
improvisados, adoctrinados por la escuela de la eficiencia taylorista.
En Gramsci y los colaboradores del Ordine nuovo siempre está presente, sin
embargo, la conciencia sufrida por los costes que comporta el sistema
taylorista para el trabajo humano. Y
ello en razón de sus presupuestos esenciales (y no de sus degeneraciones): la fragmentación
del trabajo, la expropiación de los saberes, la pérdida de sentido del trabajo
“a trozos”. No falta, sobre todo en Gramsci, la convicción de que, aunque sean
indeludibles en la fase histórica posterior a la Gran guerra, tales costes
sociales no pueden mantener las características del trabajo futuro. Para el Ordine nuovo queda abierto el problema
de una posible, aunque gradual y parcial, liberación del trabajo en un futuro
no lejano: “Sin embargo, consideramos que una generación pueda trabajar
perdiendo para garantizar a las futuras una libertad que, de no ser así, no
sería posible” (23). Y en los escritos de Gramsci de aquel periodo, así con en
la serie de artículos de Carlo Peri publicados en el Ordine nuovo
(1919) no faltan las referencias a una “revolución cultural” capaz de dar
motivación y sentido a la aceptación de una división técnica del trabajo más
rígida. No sólo con la “fe comunista” sino mediante una sistemática actividad
formativa e informativa capaz de reconstruir – si no en el trabajo de cada
obrero, al menos en su noción de todo el trabajo productivo-- una conciencia de la actividad colectiva y de
sus interdependencias funcionales con la idea de dar razón y propósito a su
prestación de trabajo a veces “embrutecedora” (25). Se ha observado justamente
que en el Gramsci del Ordine nuovo,
el consejo de fábrica –con su papel de reconstrucción de un conocimiento y una
consciencia colectiva sobre el gobierno de todo el proceso productivo-- es “al menos
en el proyecto un poder lleno de conocimiento de su objeto” que “intenta una
fundación integral del trabajo y su recomposición”, [aunque sea en términos todavía voluntaristas
y meramente conceptuales]. En contra de la remoción operada por el leninismo de
toda crítica política a la especialización en función de la reforma del trabajo
y al compromiso que el leninismo consagra explícitamente entre las
especializaciones: con la brecha entre el oficio de toda la política y los
políticos (de todo el mando político, incluido el aparato) y el de la técnica,
esto es, toda la producción y los
técnicos, toda la organización del trabajo y los saberes ya organizados (26).
Pero un análisis de partida común une la búsqueda
gramsciana y la desprejuiciada utilización leninista del taylorismo y,
sucesivamente, del fordismo. Y es precisamente el reconocimiento de que se
estaba en presencia de la forma más evolucionada de organización de las fuerzas
productivas; de la única forma posible
de división técnica del trabajo; de una ciencia “neutra” que se podía poner
indiferentemente, al igual que la máquina, al servicio de una sociedad
gobernada por los representantes de los productores o de una élite de
revolucionarios profesionales; o al servicio de una economía capitalista y un
gobierno burgués. “En una fábrica los
obreros son productores en cuanto colaboran, ordenados de la forma que
determina la técnica industrial que (en cierto sentido) es independiente del modo de apropiación de los valores producidos en
la preparación del objeto fabricado [las cursivas son de Bruno Trentin]
(27).
En tercer lugar está la opción del consejo o del
comité de fábrica, como organismo político de dirección de la empresa,
destinado a sustituir el predominio del capital financiero, y a restituir a los
técnicos, “aliados con los obreros”, el poder de garantizar el desarrollo
organizado de las fuerzas productivas. En estos términos, el consejo de fábrica
está ya concebido explícitamente como un poder estatal embrionario o, en la
versión leninista, como parte de un proceso integrante para sustituir, de
manera más o menos simultánea, el viejo ordenamiento estatal con otro de tipo
“soviético”.
Sin embargo es, en este punto, donde surgen las
diferencias más radicales entre la práctica del leninismo y la concepción
gramsciana del consejo, incluso cuando Gramsci, hasta el final de la
experiencia ordinovista, se empeña en oscurecer tales diferencias. De hecho, para Lenin, la tardía opción por el
soviet y el comité de fábrica –como embriones de un poder alternativo al viejo
ordenamiento del Estado (tras haber ignorado totalmente sus potencialidades en
el curso de los movimientos revolucionarios de 1905) y su consigna “todo el
poder a los soviets”-- no le llevará
nunca a reconocerlos, en todas las circunstancias, en el Congreso de los
soviets, como una forma de poder
soberano, al que el mismo partido habría tenido que subordinar sus decisiones
en el gobierno del Estado.
Diversamente de los soviets territoriales, los
comités de fábrica, inicialmente dependientes de las Federaciones de industria
(correa de transmisión del partido y “escuela de comunismo”) nunca asumirán un
papel legitimado del gobierno de la empresa. Y rápidamente verán que sus
funciones serán eliminadas, reducidas a ser meras “auxiliares”, con la
concentración de todos los poderes en las manos del “director único” (28). Sin
embargo, para Gramsci, el consejo de fábrica –antes que cualquier otro
organismo de representación en el territorio--
constituirá el núcleo fundamental de un Estado alternativo, porque está
situado en el corazón del sistema productivo. Se trata de una forma autónoma de
autogobierno colectivo de la empresa industrial, necesariamente independiente
de los partidos y de los sindicatos, que permanecen como organismos “privados”
y “voluntarios” contra la naturaleza pública y estatal del consejo (29).
Para Lenin y sus más celosos seguidores en Italia,
el soviet señala su propia función pública solamente con la conquista del poder
mediante el gobierno del aparato central del Estado y su posterior
transformación. Para Gramsci: “El Estado socialista existe ya potencialmente en aquellos institutos de la vida social que son
característicos de la clase trabajadora explotada”. “Relacionar entre ellos
tales institutos, centralizarlos fuertemente –aunque respetando sus necesarias
autonomías-- significa crear ya, o incluso ahora, una verdadera
democracia obrera (30). Como se ha dicho: en Gramsci, la transformación es
anterior a la conquista del poder; en Lenin es al revés” (31).
Por supuesto, las posiciones
de Gramsci sobre el papel del partido político y sus relaciones con los
consejos y el sindicato tendrán unas evoluciones significativas. Sobre todo tras la derrota del movimiento que
se desarrolló a partir de la huelga de las Lancette [agujas del reloj, JLLB] en abril de 1920
(32). Incluso con la acusación de
“anarcosindicalismo” que, desde la derecha y la izquierda, le llueven a las
tesis consejistas del Ordine nuevo, Gramsci acentuará la polémica contra el
reclamo del sindicalismo de salir de su función subalterna y “necesariamente
corporativa” como organización de
resistencia, de organismo “determinado no determinante” (33). Y acabará por
dibujar una concepción jacobina del partido revolucionario capaz de “guiar y
educar a las masas” y de imprimir una nueva orientación a la Confederazione Generale
En marzo de 1921, el Ordine nuevo (convertido ya en diario)
indicará el objetivo de transformar “los consejos de fábrica en la base de los sindicatos y las
Federaciones de industria”. El mismo Gramsci, a un año de la polémica con
Angelo Tasca sobre la radical diversidad de naturaleza, de los consejos
respecto a la organización contractual y voluntaria, encarnada por el
sindicato, verá (¡demasiado tarde!) en los “parlamentos obreros”, representados
por los consejos, el instrumento de transformación de la Confederazione
Generale
Pero, sobre todo, para
señalar una profunda diferencia con la concepción elitista y prometeica del
partido político que inspira –hasta la época del ¿Qué hacer?-- la concepción
leninista del proceso revolucionario, tenemos la versión gramsciana de la
sociedad civil que, ya en el periodo ordinovista, sigue siendo el lugar donde
maduran las transformaciones, los movimientos y las rupturas revolucionarias
que los partidos pueden interpretar, orientar y guiar, en determinadas
circunstancias. Pero que nunca podrán provocar o substituir. Es en la sociedad
civil donde la clase obrera construye su propia identidad en lo más vivo de la
relación de opresión y explotación de la gran fábrica. Por esta razón, Gramsci
nunca concebirá el consejo, en la fábrica, como un vástago del gobierno de un partido en
la sociedad y en el Estado. Pero seguirá siendo el gobierno autónomo de la
fábrica, un centro autónomo de decisión creativa y, como tal, el embrión y el
fundamento de un nuevo tipo de Estado (37).
En ello se evidencia una
convergencia (tal vez no del todo consciente, en aquel periodo) de la visión
gramsciana del proceso revolucionario, no tanto con el sindicalismo
revolucionario de Daniel de Leon (38) como con la función que
Rosa Luxemburgo señala a los grandes movimientos espontáneos de masas que son
expresiones autónomas de la sociedad civil y momentos de emancipación de los
trabajadores de las tutelas burocráticas del sindicato y del partido, así como
precondición necesaria de cualquier cambio cualitativo en las relaciones
políticas entre las clases (39). En esta
convicción común de que la transformación de la sociedad civil y las múltiples
articulaciones del conflicto social (incluso más allá del núcleo fuerte de la
gran fábrica mecanizada) dictan sus leyes a la política y a la estrategia de
los partidos revolucionarios (o reformistas) es ciertamente inherente a la
premonición de que la ruptura de tal relación orgánica comporte necesariamente
una deriva autoritaria que la condena a la derrota si el partido no pone en
marcha el proceso revolucionario (40). En todo caso, se trata de una decadencia
de la política y de su involución hacia un decisionismo de casta.
En caso de un grave límite
de esta conexión, --siempre reafirmada, entre política y sociedad civil, entre
partido y expresiones “espontáneas”, de la capacidad de la clase obrera de
producir movimientos, asociaciones, nuevas formas de representación-- reside en
una especie de abstracción-separación de los movimientos sociales y de sus
expresiones institucionales (organizativas o representativas) con respecto a
las causas específicas que les han sido solicitados y a los objetivos
reivindicativos o políticos que los han inspirado. Y así darles razón o
legitimidad, incluso a los mismos instrumentos asociativos o representativos de
que se dota el conflicto social en determinadas circunstancias históricas.
En resumen, al interrogante
sobre las razones del surgimiento de los consejos de fábrica o de la
transformación del papel de las comisiones internas o de los motivos incluso
contingentes, de la emergencia de los consejos de fábrica o del nacimiento de
ciertos movimientos sociales, Gramsci parece considerar una respuesta
exhaustiva solamente en la “voluntad de gobierno” de la clase obrera en el
corazón del sistema capitalista en la gran fábrica mecanizada, en una situación
internacional. Que, en algunos países europeos, parecía que había asumido unas
connotaciones de ruptura revolucionaria, capaz de cuestionar la naturaleza
misma del Estado (41).
Los objetivos reivindicativos
y políticos específicos que injertaron estos movimientos parecen haber sido
relegados a meros accidentes o, incluso, a pretextos, más o menos pertinentes
con el caso de la huelga de las Agujas
del reloj. Nunca, en todo caso, determinantes para entender las profundas
razones (cambiantes de tanto en tanto) de dichos movimientos y las
potencialidades que contienen de conseguir unos resultados políticos o
sociales. Como si los movimientos sociales y sus expresiones organizativas e
institucionales (por ejemplo, los consejos de fábrica) apenas si asumieran la dimensión de un
conflicto abierto y un hecho de masas, y consiguieran por dicho motivo su
propia autonomía en los choques de sus
contenidos específicos y de los objetivos “contingentes” que han provocado el
conflicto; y como si dichos contenidos y objetivos no tuvieran relieve alguno a
la hora de determinar la cualidad y la salida del continuo conflicto de poder
que se produce entre las instituciones del movimiento (el consejo de fábrica,
en este caso) y las instituciones “del capital” (la propiedad y el “management”
de la empresa).
Se ha señalado justamente la
eliminación, que permanece en los escritos de Gramsci y del grupo ordinovista,
de los específicos objetivos reivindicativos que, de vez en cuando, estaban
presentes en los orígenes de los conflictos sociales en aquel Turín desde 1919 a 1920. Incluso cuando
tales objetivos (que Gramsci parece dejar a los “bártulos” del sindicato) tocan
cuestiones de un alcance relevante para la naturaleza de la organización del
trabajo en la industria metalúrgica (como la modificación de los sistemas de
destajo, la reducción del horario de trabajo, la penalización de las horas
extra y otras formas concretas de “control obrero”) y para la estructura de la negociación
colectiva, esto es, la reivindicación de un convenio nacional para el sector
metalúrgico (43).
En este dato, que marca una
drástica separación entre la función “política” y “pública”, confiada al
consejo de fábrica y los contenidos específicos del conflicto social, tal vez, puede
encontrarse una de las explicaciones de las dificultades que tuvo el grupo
ordinovista para extender la experiencia de los consejos a otros sectores de la
sociedad civil: en el campo, en los servicios y en la administración del
Estado. Lo que explica la marcada infravaloración de Gramsci, durante los años
ordinovistas, del papel de potencial sujeto político que “bien o mal” podía
asumir el sindicato a la hora de fijar también la salida de los conflictos
sociales más relevantes; y el sustancial desinterés de los ordinovistas por las
conclusiones “sindicales” en los conflictos sociales y en la batalla por la
legitimación de los consejos. Acabada la huelga general (en abril de 1920), y
tras decidir la evacuación de las fábricas (otoño de 1920), se decidió que la
lucha había “concluido”. O con una derrota o con la prueba de una total
demostración de fuerza. En todo caso, como una etapa, que había acabado in se (sin solución de continuidad en el
plano negociador o político) de un “proceso revolucionario” de largo periodo
(44).
Sin embargo, dicho límite es,
a su vez, revelador de la existencia de una profunda contradicción y de una
aporía en la teoría consejista de Gramsci. Es cuando ésta parte de la
aceptación acrítica del sistema taylorista como ciencia neutra de la
organización del trabajo y como “destino del trabajo”, aunque sea por un largo
periodo. Si, de hecho, el Gramsci ordinovista defenderá con uñas y dientes esta
vital relación que vislumbra entre la acción política y la transformación de la
sociedad civil y, con ella, el papel “creador” de los movimientos de masas (que
ningún partido y ninguna élite pueden subrogar ni tampoco provocar), la
autonomía de los consejos –como instituciones embrionarias del nuevo Estado— en
los planteamientos de las organizaciones voluntarias y “mortales” (que para él
son el partido y el sindicato), parece cerrarse ante la cuestión de la
“posible” liberación del trabajo y la modificación de las formas concretas de
la división técnica del trabajo, acentuándose sus contenidos opresivos y
alienantes.
Cierto, a diferencia de
Lenin, que reafirma como “imperativo categórico” la división entre economía y
política, el dualismo de los saberes, la división entre las tareas entre la
dirección del Estado --por parte de una élite que se autoinviste de la
representación de los intereses y valores potenciales de la clase-- y la
dirección férrea “como un reloj” de la industria y los servicios por una
“burocracia omnipotente”, considerando la asunción de las técnicas más modernas
heredadas de la burguesía; a diferencia de Lenin, decimos, Gramsci advierte la
existencia de un problema irresuelto: el carácter “embrutecedor” y opresivo de
una organización del trabajo que expropia al obrero de sus conocimientos y de
cualquier motivación para trabajar. Por eso, en algunos momentos de la
reflexión de Gramsci parece entenderse que, para compensar estos efectos
devastadores del taylorismo sobre la condición obrera, no basta ni siquiera la
suplencia de una actividad formativa y cognoscitiva del proceso de producción,
incapaz, por si, de cambiar la naturaleza “estúpida” que priva de sentido el
trabajo fragmentado. Y que, por el contrario, el trabajo puede ser incluso más
insoportable si no existe cambio.
Sin embargo, Gramsci parece
que se retira ante esa percepción. Y acaba por asumir como inevitable la
condena del trabajo fragmentado y heterodirecto “al menos para una generación”.
No acaba, pues, de salir de la duda de que una diferente división técnica del
trabajo –o incluso la “crítica creativa” de la existente— pueda no sólo nuevas
y esenciales motivaciones para una estrategia de “control obrero” que no se
enajene de la transformación de las condiciones de trabajo, sino incluso un
crecimiento más intenso de la productividad del trabajo y de la misma cualidad
de la prestación del trabajo.
De ese modo, la búsqueda de
Gramsci acaba por recluirse, ya en la época ordinovista, y en lo más vivo de un
importante conflicto social, en una concepción del consejo de fábrica que
separa el gobierno de la empresa del autogobierno del trabajo; la lucha por el control de la empresa de la
acción por cambiar las condiciones de trabajo. Y para conquistar, aquí y ahora,
nuevos espacios de libertad en el proceso del trabajo.
Notas
(21) A. Gramsci. La relazione Tasca e il congreso camerale di
Torino. L´Ordine nuevo, junio 1920.
(22) V.I. Lenin. Seis tesis sobre los objetivos inmediatos
del poder soviético. Mayo, 1918. Obras completas.
(23) Gramsci. Socialismo ed economia. L´Ordine nuevo,
enero, 1920.
(24) Carlo Petri. Il sistema Taylor e i Consigli di produttori.
L´Ordine Nuevo, noviembre de 1919.
(25) A. Gramsci. Ai commissari di
reparto dell´officina Fiat. L´Ordine nuovo, setiembre de 1919.
(26) Ver Suppa, Obra citada.
(27) A. Gramsci. Il Programma dell´Ordine nuevo. L´Ordine
nuevo, agosto, 1920.
(28) V.I. Lenin. Seis tesis sobre …, ya citada.
(29) A. Gramsci. Il Consiglio di fabbrica, ya citado.
(30) A. Gramsci. Democrazia operaia. L´Ordine nuevo,
junio, 1919.
(31) Suppa. Obra ya citada.
(32) A. Grmasci. Il Partito comunista. L´Ordine nuevo,
septiembre, 1920.
(33) A. Gramsci, Il Partito comunista. Obra ya citada.
(34) A. Gramsci: “Todo
intento de subordinar el Consejo a los sindicatos sólo puede ser visto como
reaccionario”. Sindacati e consgli.
(35) P. Spriano. Obra ya
citada.
(36) P. Spriano. Obra ya
citada.
(37) Esta es la primera
contraposición entre, de un lado Bordita y Tasca, y de otro lado Gramsci:
“Primero el Estado, después los consejos”.
(38) Sobre la influencia de
Daniel de Leon sobre los wobblies, ver Paolo Spriano.
(39) Paolo Spriano, obra ya
citada.
(40) A. Gramsci. Il partito e la rivoluzione. L´Ordine
nuevo, diciembre de 1919.
(41) A. Gramsci. Il Consiglio di fabbrica, ya citado.
(42) Paolo Spriano. Obra ya
citada.
(43) Ver Maione. Obra ya
citada.